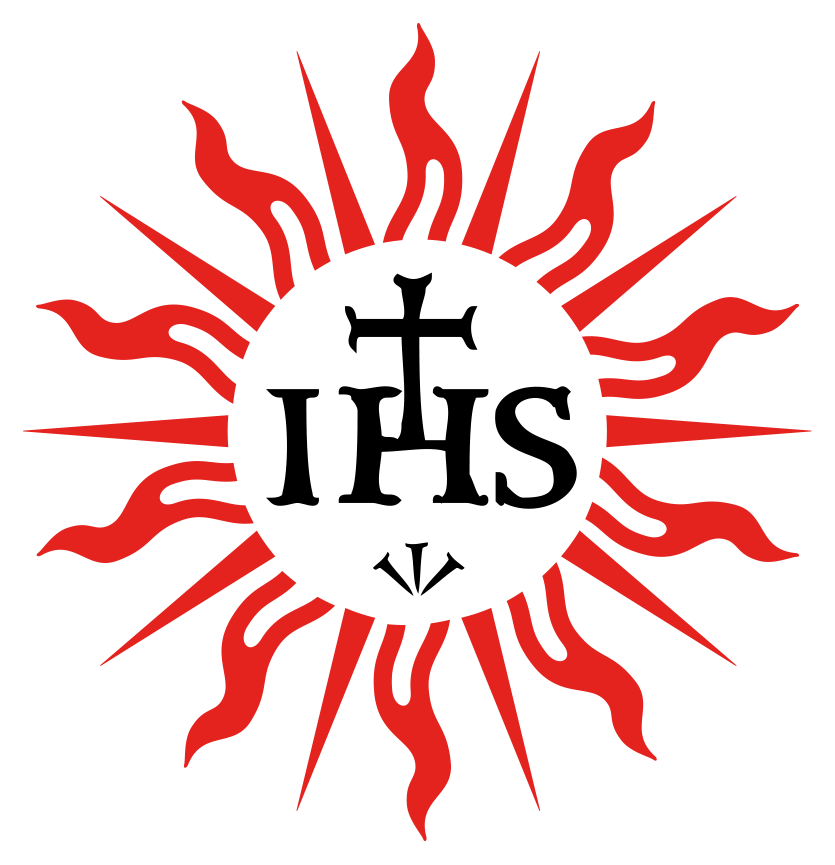Desde su mismo nombre, Cocuyos es un lugar donde todo parece simple y bonito. Ariel Haider Carvajal, presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda de Ginebra, en las montañas del centro del Valle del Cauca, cuenta que antes, cuando no había energía eléctrica, por las noches salían tantos de esos bichos, primos de las luciérnagas, que la penumbra quedaba toda salpicada del rocío fluorescente de su revoloteo. De ahí la iluminación del bautizo: Cocuyos. En la parte de atrás de El Consentido, un jeep Willys del 55 que sube en dirección a la vereda, Ariel levanta un brazo mientras termina la anécdota sentado en una de las bancas laterales: eran tantos, tantos los cocuyos, que cuando la gente salía de la casa y se iba caminando por ahí, se les podían quedar prendidos en la ropa. ¡O en un brazo! La cara de Ariel se alumbra en una sonrisa.
Después del corregimiento de Costa Rica, por la ventanilla del campero se van deshaciendo todas las cosas hechas en concreto así como también la música que el sábado de mercado sale de las tabernas. Y los ladridos de los perros. En el camino solo se escucha el crujido de las piedras y los terrones de barro machacados por las llantas del Willys que Eduardo Doncel conduce desde hace 20 años. El suyo es uno de los 30 camperos que suben y bajan las trochas como único transporte a otras veredas en esas montañas: Puente Rojo, Puente Piedra, La Magdalena, Las Hermosas, Juntas, Portugal, La Cecilia… Nada más sube hasta allá. Eduardo, que tiene tanto oficio como para saber dónde detenerse a que la gente compre pan fresco, dice que de ese lado de la vida los carros acaban siendo más que carros y dependiendo de las circunstancias se acomodan según la necesidad: hoy pueden ofrecer puestos a seis mil, de Ginebra a Cocuyos, y mañana terminar contratados como carruaje nupcial o sirviendo de ambulancia. Las latas de El Consentido están pintadas de un naranja incandescente.
Afuera, a ambos lados del camino, todo es verde y de distintos verdes. A excepción de los amarillentos grises de las piedras, y las ramas y los troncos, lo demás es verde, de verdes sin nombre. Los árboles, altísimos, le hacen cosquillas al cielo; las montañas son gigantes. A la mitad del viaje, más o menos, el río Guabas se desliza por un cañón de roca para saltar en cascada. Cruzando el río sobre un puente, la cascada se oye por encima de todas las cosas. El agua, al seguir su recorrido, le ha ido dando forma a irresistibles charcos transparentes y helados, que abajo, al margen de las curvas de la carretera, se ven como muecas sonrientes del paisaje. Los 16 kilómetros que separan a Ginebra de Cocuyos, transcurren lentos por más de una hora.
“Ese puente se llama Puente-Piedra porque está hecho en piedra”, dice Alba González, mamá, 32 años, y pasajera también del Willys. Para ese momento aún, todas las cosas que iban apareciendo, incluyendo las explicaciones, eran simples y bonitas. Hasta que resultaron cosas para las que no hubo explicación: en Cocuyos, donde viven 80 familias, cuenta Alba, no hay bachillerato; entonces si un niño termina la primaria y quiere seguir los estudios, tendrá que caminar una hora todos los días para poder llegar al colegio de la vereda La Selva, una montaña lejos. Cuando terminan el bachillerato, los muchachos que crecen allí, dice Alba, prefieren irse a prestar servicio militar en vez de quedarse en ese lugar donde la naturaleza les da todo, pero escasean las oportunidades para poder hacer algo con lo que la tierra ofrece. Como en casi el resto del territorio, los paraísos perdidos de la Colombia campesina se extienden sobre el suelo de la contradicción.
El Consentido, de hecho, tiene como destino la zona baja de Cocuyos por ser (o haber sido) la sede de una esas paradojas silvestres: las 8 familias que viven allí lo habían hecho toda la vida viendo cómo el agua del río Guabas los rodeaba por uno y otro lado, saliendo de aquí y de allá, pero nunca llegando a sus casas. El que llegaba lo hacía a través de maromas del ingenio que solían terminar en mangueras reventadas y cólicos infantiles. Así durante medio siglo. Hasta el año pasado cuando la gente se juntó para construir un acueducto veredal que lleva ya dos meses en marcha, facilitando la vida de las 39 personas que conforman la comunidad: 25 adultos, 12 muchachos y 2 niños. La gente lo cuenta así no más como si nada. Como si no fuera un milagro.
La gente adulta de Bajo Cocuyos nació casi toda en Suárez, Cauca: un departamento más allá. Y de allá salió casi toda cuando en el 85 terminó de llenarse la represa de Salvajina, el proyecto hidroeléctrico que para llevarse a cabo necesitó de la compra de centenares de predios. Hoy, la mayoría de la gente recuerda un muy mal negocio al hablar de la venta de sus tierras. La historia, inexacta e imposible de cuantificar, habla de cerca de 3.000 campesinos que en su momento debieron dejar la zona. Varios años antes de que el embalse estuviera completo, ya algunos agricultores habían emprendido camino y así unos fueron siguiendo a los otros; arriba de las montañas de Ginebra, con lo que pudieron juntar, fueron comprando terrenos para sembrar sus casas y uno que otro cultivo; ya verían después como llevar el agua. Antes de llegar a Cocuyos, Alba González había anticipado que la parte baja de la vereda no se extiende sobre un camino común sino que todas las casas, de madera y bareque, se desperdigaban entre las lomas y el bosque.
“Hubo veranos que sufrimos mucho, días muy verracos”, dice Sixto González, de 68 años, al recordar los tiempos en que el agua bajaba en hilos que se escurrían por canaletas de guadua, mangueras y tubos galvanizados añadidos por ellos a un sistema de abastecimiento por gravedad que dependía de la corriente de la quebrada Altamira. Un diseño de la necesidad. Y de la sed. Muchos de esos tubos y mangueras, en cierto instante podían prenderse de los pequeños tanques de almacenamiento construidos por otro colono del lugar, con bolsillos en mejor estado. Así que el agua también dependía de la sed ajena: si el hombre cerraba la válvula que lo surtía, cerraba el flujo para todos. Si su tanque se vaciaba, todos quedaban secos.
Para intentar conjurar problemas como ese, Argemiro Parrales, que tiene 57 años y un hijo, metió 90 metros de manguera desde una cañada loma arriba; la manguera desembocaba a una honda olla metálica, donde también cabían doce litros de sopa pero que él utilizaba como estanque de reserva. De ahí, el agua salía a otro tramo de la manguera conectada al recipiente, pasando antes por un cernidor que Argemiro hizo con un tarro plástico que perforó con la punta de un alambre hirviendo. “Ese era mi filtro”, dice el hombre, al contar que los inviernos también eran épocas de angustia: “El agua crecida reventaba las mangueras, se las llevaba y tocaba volver a empezar”.
Óscar Bedoya Sanmartín, de 53 años y 5 hijos, cultivador de plátano, café, habichuela y tomate, dice que por eso, muchas veces, cuando regresaba de trabajar en el campo, tuvo que salir a tientas a recoger agua en peroles para poder preparar la comida. De vez en cuando, el agua acumulada de cualquier manera también enfermaba a los niños; Óscar espanta los malos recuerdos sobándose el estómago: “Era una tragedia”, dice mientras sus últimas palabras se deshacen en el humo de un cigarrillo que aprieta en los labios. Efectivamente las palabras se deshacen porque la tragedia hoy se escucha como una historia muy lejana, no ocurrida en este lugar donde ahora todo resulta simple y bonito: los chicos más chicos de Bajo Cocuyos, Pipe y Jeremy, de 3 y 5 años, juegan sonrientes por todos lados con una pelota que asusta a las gallinas. De resto, todos ríen. En algún momento todos ríen. Y todo alumbra. Y las risas parecen cocuyos.
Como suele ocurrir en el campo de este país, muchas de las buenas noticias llegan hasta después de las peores. En ese lugar, por fortuna, donde la guerra todavía no sube, las malas noticias no tienen que ver con disparos y muertos, o con bombas y muchachos robados a punta de fusil, sino con cosas salidas de la misma tierra. En el 2009, como consecuencia de una avalancha del río Guabas, 50 familias tuvieron que ser reubicadas y varias organizaciones de trabajo social llegaron a tender la mano. La del Instituto Mayor Campesino, Imca, que ya antes había empezado su labor impulsando procesos de economía solidaria, es una de las manos tendidas desde entonces. El año pasado la organización de cooperación internacional Ayuda en Acción, que desde el 2006 viene extendiendo su mano en distintos rincones de la geografía del olvido colombiano, también llegó a Cocuyos. Y con ellos el milagro.
Ayuda en Acción y el Imca, después de concertarlo con la gente, firmaron una acción de confianza y dieron la plata para construir el acueducto. A cambio, la gente se comprometió con la mano de obra. Durante ocho meses entonces, miembros de las familias de Bajo Cocuyos destinaron uno o dos días de cada semana para hacer lo que necesitaban: construir la bocatoma, un tanque desarenador, instalar el sistema de almacenamiento, cambiar la red de distribución y meter bajo tierra 600 metros de tubería. Lo cuentan así, como si hubiera sido tan simple. Cubierto por la sombra de larguísimos árboles de Hortigo, Yarumos, Nacedero y Balso, el acueducto que se surte de la quebrada Altamira no podía quedar en un lugar distinto al bosque.
En su mayoría, todos los materiales subieron hasta allá amarrados del lomo de El Consentido, el campero que Eduardo Doncel tiene adornado con calcomanías que presumen de los bríos de su motor: ‘Horse Pure Blood’ (Caballo pura sangre), se lee adentro de la cabina, en la más brillante de todas. Acomodado frente al volante, Eduardo, que ya no sabe cuántos viajes hizo llevando tubos y cemento, dice que a las personas les cambió la cara desde que pudieron tener agua limpia cuando quieren. “Antes eran muchos problemas, problemas con las letrinas, por ejemplo. Pero ahora todo el mundo está muy alegre”.
María Mónica Lucumí, de 23 caños, cuenta que el agua además, ha ido uniendo a los vecinos que ahora se llaman, se buscan y se encuentran para velar por el acueducto sin importar la distancia entre sus casas remotas. La de María Mónica está pintada de blanco. Allí vive con sus papás, los hermanos y el papá del bebé de 7 meses que carga en la barriga. También con tres perros mansos: Mono, Niño y Tigre. La cocina tiene una vista llena de montañas de picos majestuosos que el frío de la tarde adorna con coronas de niebla. Detrás de todo, Ginebra a una hora. Y luego Cali, a dos. Y Bogotá, a ocho. Por fortuna nada de eso se alcanza a divisar. Todo es simple y bonito. Como la historia del acueducto, limpia de enredos, contratos y platas mal habidas. María Mónica abre el grifo del platero y mientras lava un pocillo ríe a carcajadas en un pequeño estruendo que completa al mundo. Al menos en ese lugar. Al menos en ese instante. Tal vez un día, los muchachos que crecen y se van aburridos a prestar servicio militar puedan verlo igual. Y regresen. Y no se vayan más. Y se les quite la sed. Y vuelvan a ser campesinos. El agua entonces, habrá terminado de hacer el milagro elemental que lejos de allí, en las ciudades con edificios altísimos que no le hacen gracia al cielo, casi nadie alcanza a entender.
Redacción y Fotografía
Jorge Enrique Rojas – Diario El País.
Fuente: http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/milagro-agua-cuando-acueducto-acontecimiento-ano